Esteban Ramírez Castro
Periodista costarricense especializado en Economía, Finanzas y Negocios
Estados Unidos (EE. UU.) comenzará a aplicar aranceles más altos a un gran número de socios a partir de este viernes 1.° de agosto, y Costa Rica, al igual que los demás países de América Central, se aproxima a esa fecha límite sin haber concretado un acuerdo con la Casa Blanca que aporte algo de certeza al panorama exportador.
En vísperas de esa fecha, donde veremos cumplirse un hito más hacia un reordenamiento de los postulados del comercio mundial, resulta prácticamente imposible capturar en un único texto el detalle de la cuestión. Todos los días se anuncian cambios en tarifas, acuerdos bilaterales y nuevas prórrogas en las conversaciones que modifican el entorno.
Sin embargo, en las próximas líneas intento resumir los principales aspectos plasmados dentro de los siete tratados bilaterales suscritos hasta este mediodía del 31 de julio por Estados Unidos. Comentario al margen, aunque el texto inicial hacía énfasis en la situación particular de Costa Rica, en esta versión para SNIP hago referencia a la vecina República de Panamá.
El lector comprenderá similitudes entre ambas naciones como la ubicación geoestratégica, la apertura de sus economías, los estrechos lazos comerciales y de inversión extranjera que nos unen a Estados Unidos, así como un esfuerzo compartido de casi dos décadas por tratar de consolidar los alcances de sendos acuerdos comerciales como son el DR-Cafta, para Costa Rica, y el Tratado de Promoción Comercial (TPC), en el caso de Panamá.
Hasta este momento, las exportaciones costarricenses –lo mismo que las panameñas– enfrentan una tarifa del 10% sobre el valor de los productos. Este incremento no resulta fácil de digerir para ninguno de los países, sin embargo, al repasar los acuerdos alcanzados por otras naciones y bloques comerciales, tal parece que ese porcentaje dista de ser el peor escenario al que se puede acceder.
“No habrá prórrogas ni más períodos de gracia. El 1.° de agosto se fijarán los aranceles. Entrarán en vigor. Las aduanas comenzarán a recolectar el dinero y listo”.
Las palabras anteriores son del secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick. Las pronunció el domingo 27 de julio durante una entrevista para el espacio Fox News Sunday.
A menos que el presidente Donald Trump cambie de parecer en las próximas horas y postergue de nuevo la aplicación de los aranceles, podría decirse que estamos en la cresta de la ola. Como hemos visto, nada está escrito en piedra, recién este jueves 31 el presidente Trump y la mandataria de México, Claudia Sheibaum anunciaron una prórroga de 90 días para seguir negociando.
Lo que nos espera hacia adelante es una gran incógnita, y no se trata solo de tarifas a las exportaciones, sino de otras concesiones que podrían ser exigidas a Costa Rica en materia no arancelaria, apertura de sectores sensibles e impuestos internos. En el caso de Panamá, el canal interoceánico se encuentra en el epicentro de estas conversaciones.
En estas líneas hago un repaso de qué es lo que se ha plasmado dentro de los siete acuerdos que, hasta el momento, países de Europa y Asia han materializado, en qué contexto ocurrieron dichos acuerdos y cómo estos alcances nos arrojan pistas sobre algunos desafíos que pueden surgir durante las conversaciones con los representantes de Estados Unidos.
Según el corte de este martes 29 de julio, solo seis países o bloques económicos han logrado cerrar algún tipo de pacto arancelario con EE. UU.: Reino Unido, Vietnam, Japón, Filipinas, Indonesia, la Unión Europea y este miércoles se unió Corea del Sur. Excluyo a China porque aún está en negociaciones con EE. UU.; de hecho, este martes ambas partes decidieron extender la tregua comercial 90 días más.
Me tomé un buen rato para rastrear y resumir lo inicialmente pactado por esos siete socios comerciales. La información está sistematizada en la matriz que está publicada a continuación (también está inserta en el hipervínculo del último párrafo del texto), así que si el tema le interesa puede revisar la tabla y sacar sus propias conclusiones. Yo saqué algunas para Costa Rica, que perfectamente pueden ser de aplicación para los panameños.
Trump o el arte de vender

Siete tratados alcanzados hasta ahora es un número bastante lejos de las pretensiones del gobierno de Donald Trump, que el 7 de abril anunció su intención de cerrar 90 acuerdos comerciales en 90 días.
Sin embargo, la Casa Blanca ha logrado acercar posturas y obtener importantes concesiones de socios muy poderosos como Japón y la Unión Europea, y eso marca un antecedente que juega a favor de los Estados Unidos. En otros casos como en el de la India (25%) y Brasil (40% adicional para un 50% en total), se han decretado ya los aranceles más altos aunque las conversaciones con ambos países permanecen activas.
Salvo en el caso del Reino Unido, cuyo balance comercial es deficitario con los Estados Unidos, el resto de países y bloques están firmando acuerdos generales del 15% sobre el valor de las mercancías, y en algunos casos hasta del 20%, como Vietnam.
Estos porcentajes, en la mayoría de los casos, son inferiores a las tasas que utilizó la Casa Blanca como medida de presión, donde a Japón se le advirtió, por medio de una carta, que de no firmar un tratado antes del 1.° de agosto se le cobraría un 25% de arancel a sus exportaciones, mientras que en el caso de la UE la cifra ascendía al 30%.
Japón y la Unión Europea, los dos bloques más fuertes de esta primera oleada de acuerdos, no solo aceptaron los aranceles más altos, sino que hicieron concesiones importantes. Los nipones permitirán el ingreso de arroz desde EE. UU. e invertirán $550.000 millones en ese país; la UE también deberá hacer millonarias inversiones, además de comprar energía y equipo militar a EE. UU. En el caso de Corea del Sur se habla de compras de $100.000 millones en gas natural licuado «u otras fuentes de energía», y el compromiso de donar $350.000 millones a «inversiones propiedad de y controladas por Estados Unidos.
Los países están abriendo sus mercados a la importación sin aranceles de una gran cantidad de bienes estadounidenses. Ninguno de los signatarios parece interesado en plantear contramedidas contra importaciones desde EE. UU. o al uso de instrumentos en su poder, como la venta de bonos de deuda estadounidense en el caso de los nipones, o la activación del Instrumento Anticoerción (ACI, por sus siglas en inglés), en el caso de la UE.
Así que, si hasta las grandes potencias tuvieron que ceder en las conversaciones para cerrar un acuerdo, cabe preguntarse qué margen de maniobra y negociación tendrán los socios comerciales más pequeños como es el caso de Costa Rica y Panamá.
¿En qué punto estamos?
En la Orden Ejecutiva 14257, del 2 de abril, el gobierno de Donald Trump impuso un arancel a Costa Rica del 10% sobre el valor de las mercancías exportadas, pero con algunas excepciones.
Dicha tasa es menor que la que afrontan otros países, a los cuales se les impusieron tarifas de hasta el 50%. Incluso es más favorable que la alcanzada por Indonesia, Japón y la Unión Europea, pero la intención de Costa Rica es reducirla aún más.
Hasta este momento, Costa Rica no ha logrado firmar el acuerdo bilateral que defina la situación para los exportadores, y la posibilidad de lograrlo antes de agosto luce cada vez más remota.
“Actualmente nos encontramos negociando con las autoridades de los Estados Unidos. El diálogo se ha desarrollado con un tono constructivo, técnico y constante”, respondió el jueves pasado el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), ante una consulta.
La institución confirmó que, hasta la fecha, se han realizado dos rondas de reuniones. La primera tuvo lugar los días 15 y 16 de mayo, y la segunda, del 11 al 13 de junio. En esta última, el jerarca de Comex, Manuel Tovar, sostuvo un encuentro con el embajador Jamieson Greer, representante comercial de los Estados Unidos, donde se repasaron los temas de interés de la agenda comercial bilateral.
El 10 de junio, Tovar compareció ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa y ahí manifestó a los diputados que se mantenía optimista de negociar con Estados Unidos para poder regresar a las condiciones establecidas en el DR-Cafta.
Eso sería lo ideal, pero viendo lo conseguido por la UE y Japón en sus recientes acuerdos, y tomando en cuenta la base del 15% que ha utilizado Estados Unidos con los países que mantienen déficit comercial, el arancel del 10% para Costa Rica parece uno de los escenarios menos perjudiciales.
En cuanto a Panamá, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó que los aranceles del 10 % impuestos por Estados Unidos a su país podrían generar un efecto positivo para la economía panameña, al atraer empresas extranjeras interesadas en aprovechar esta tasa relativamente baja.
Según explicó durante su conferencia semanal a mediados de julio, este porcentaje es considerablemente menor al que enfrentan otros países de la región bajo la política comercial del expresidente Donald Trump, consignó la agencia de noticias EFE.
Mulino indicó que esta situación podría motivar a empresas de distintos países a instalarse en Panamá para completar procesos productivos y luego reexportar sus productos hacia Estados Unidos, aprovechando el trato arancelario favorable.
Sin embargo, no se puede garantizar que el 10% será la tasa arancelaria general que persistirá después del 1.° de agosto. Decenas de países han recibido cartas en las últimas semanas (o se les ha aplicado) tarifas más altas: Sudáfrica (30%) o Brasil (50%).
Comex aclaró que Costa Rica no ha recibido notificación alguna por parte de los Estados Unidos donde se le informe de una tasa distinta al 10% a partir de agosto. Pero esto no significa que esté fuera de la zona de riesgo si, por ejemplo, se decide aumentar la tarifa general.
La otra piedra en el zapato
Las perspectivas del crecimiento económico mejoraron para la segunda mitad del año. El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de elevar su proyección de crecimiento mundial para 2025, del 2,8% anterior al 3%, fundamentado en que los efectos de los aranceles no fueron tan perjudiciales, al menos de momento. El golpe más fuerte sobre los precios al consumidor podría evidenciarse con más claridad en la segunda mitad de este año, o incluso a inicios del 2026.
Quizás nos estemos preocupando solo por las tasas arancelarias, cuando en realidad otra de las piedras en el zapato para Costa Rica está en el capítulo de las barreras no arancelarias y las concesiones que los estadounidenses quieran poner sobre la mesa.
Total, como hemos visto en los últimos meses, lo que se desprende es que todos los países van a tener que pagar algún arancel para vender a Estados Unidos, y las diferencias entre tasas pueden provocar que algunos bienes nacionales queden en mejor situación que los de nuestros competidores (o viceversa).
Basta con observar algunos de los puntos que se incluyeron en el acuerdo con Indonesia. El país asiático se comprometió a aceptar el ingreso de vehículos construidos bajo las normas federales de seguridad y emisiones estadounidenses, a eliminar requisitos de etiquetado, así como al reconocimiento de certificados emitidos por la Food and Drug Administration (FDA) para medicamentos y productos farmacéuticos, entre casi 30 puntos más.
En el caso de Costa Rica, sabemos por el informe Estimación Nacional de Comercio (NTE) para 2025, emitido por la USTR, que el gobierno de los Estados Unidos reclama varios aspectos que considera barreras para el comercio, como los impuestos a la importación de licores de alta graduación, la emisión de permisos fitosanitarios, propiedad intelectual y el acceso de empresas privadas a licitaciones del sector público.
Algunas de estas “barreras” podrían ser subsanadas en el ámbito administrativo, con el ajuste de reglamentos y procedimientos. Posiblemente sectores productivos o industriales se opondrán, pero si del otro lado el riesgo es tener que pagar una tasa impositiva más alta por las exportaciones a Estados Unidos, me parece que hay estímulos suficientes para alcanzar un punto de consenso.
Los cambios se complican si una o varias de las disconformidades que plantea el USTR tienen que ser subsanadas en la Asamblea Legislativa.
Si juntamos los tiempos legislativos, con la fragmentación política en el plenario, la cercanía de la campaña electoral y el dudoso historial del Ejecutivo en la construcción de acuerdos en el Congreso, concretar algunos de los cambios exigidos podría tomar más tiempo.



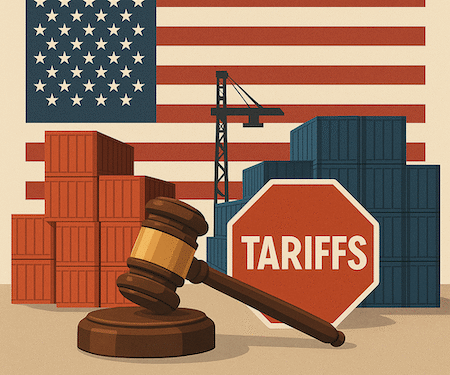






Discussion about this post